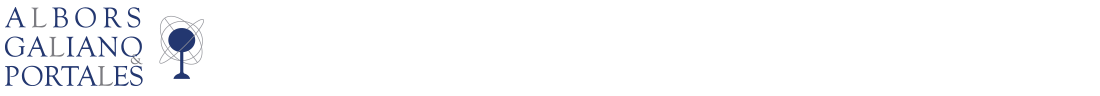Conocí a Javier Galiano en marzo de 1980. El encuentro se produjo en una de las aulas que la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid tenía en la estrecha calle Amaniel, muy cerca de la Plaza de España. El motivo del encuentro fue nuestra coincidencia en un Curso de Derecho Marítimo; probablemente, el primero que una Universidad española se aventuraba a organizar. Por aquél entones, Javier trabajaba en una importante naviera española, pionera en el transporte marítimo de contenedores. Fue, sin duda, afecto a primera vista.
Javier se brindó a ayudarme cuando me instalé en Madrid; me facilitó el acceso a un luminoso piso junto al suyo, con lo que la vecindad estrechó nuestra relación personal. Trabajábamos en despachos de la competencia y nos íbamos juntos en taxi a la Audiencia Provincial o al Tribunal Supremo a celebrar las Vistas en las que éramos contrincantes; al acabar, tomábamos un café o una cerveza y, por supuesto, comentábamos el asunto y las pocas posibilidades que él o yo teníamos de ganarlo. Javier me superaba con un tono de voz potente, sin rasgo de debilidad, y parecía que tenía toda la razón del mundo al exponer sus argumentos. Los magistrados le atendían con disimulada preferencia; tenía el don de la simpatía y una gran habilidad para introducir alguna anécdota de la experiencia de los buques de la flota de su cliente que viniese al caso; le sonreían con frecuencia y, cuando eso ocurría, yo empezaba a pensar que el asunto se me torcía de forma irremediable.
En el año 1991 unimos nuestros destinos profesionales y, desde entonces, junto con Javier Portales, y los miembros del Despacho, hemos pasado muchas horas juntos; viajando y viviendo situaciones excepcionales. Javier era una persona que estaba casi permanente en estado de felicidad y hacía felices a los demás. Era un liberal, tal y como Marañón los describe; siempre estaba dispuesto a entenderse con quien no pensaba como él, y nunca el fin le justificaba los medios. Era un gran negociador y su éxito profesional indudable se basaba en que jamás agotaba o extremaba las posiciones; siempre tenía una mano tendida para arreglar las cosas.
La lección más importante de Javier la hemos recibido en los últimos tiempos, en el último acto de su vida, la enfermedad. Corría el mes de abril de 2019 cuando una tarde pasó a mi despacho -los teníamos contiguos- y me anunció que iba al médico porque no se encontraba muy bien. Lo recuerdo de pie enfrente de mi mesa, con su aspecto siempre imponente, irreductible. Una hora más tarde me llamaba por teléfono: Edu, me ingresan. Tranquilo, Javi. Todo irá bien.
Aquel día comenzó para Javier la etapa más difícil de su vida; pero, cuando más iban en su contra los acontecimientos y los diagnósticos médicos, más fuerza interior le surgía y más entereza mostraba. Ha sobrellevado su sufrimiento de forma valiente y ejemplar, dejándonos una impresionante lección de fortaleza y, finalmente, de tranquila resignación, de aceptación de su estado. En nuestra última conversación, hace muy pocos días, me transmitió que todo estaba bien, bajo control; había trimado adecuadamente su aparejo de fortuna valorando lo que se le venía encima. Estaba tranquilo, con el sentimiento de haber tenido una vida muy especial y plena; agradecido, sin fisuras, sin reproches a su suerte, enamorado de su mujer, Virginia, muy orgulloso de su hija Vir y con muchas ganas de pasar el mayor tiempo posible con su nieta y, cómo no, con sus grandes amigos. Era el de siempre. Le vamos a echar mucho de menos. DEP.
Eduardo Albors